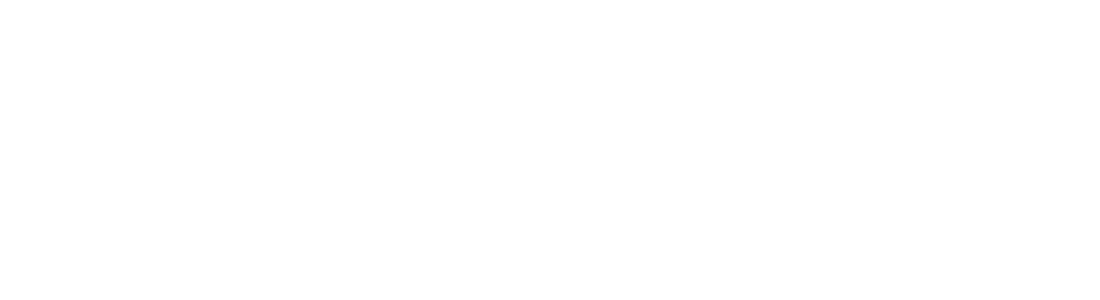La impresora del taller
«Un momentito y le doy un recibo, ¿de acuerdo?». El responsable del taller donde me dispongo a dejar la Vespa para que le hagan una revisión como es debido no empieza bien la semana. Es lunes a primera hora y el hombre ya va bastante apurado, como que llega tarde a todo. Tiene unos 55 palos y da un poco la sensación como de que el puesto se le queda grande, la verdad.
Minutos antes, el mecánico, un zagal joven y bien dispuesto, me sugiere que le cambie también el tubo de escape, que no debería andar mucho más con eso así. «Te tendríamos que pedir uno nuevo, pero para eso tienes que dejarnos una señal, porque ya nos ha pasado lo de pedir piezas y que luego el cliente no aparezca… Déjasela al responsable, que está ahí en la ofi». Saco mi billete de 10 eurinchis, que es lo que me pide como seña, y pongo rumbo a la pecera, a la oficinilla, donde está este hombre a mil cosas a la vez.
Pues eso, que «un momentito y le doy un recibo, ¿de acuerdo?». Y tras un sonoro manporrazo sobre el Enter del teclado la impresora que está detrás de mi empieza a rugir como si fuera a levantar el vuelo. A los pocos segundos empiezo a notar que suelta hojas. Yo pongo la mano sobre el respaldo de la silla, apoyándome para prácticamente levantarme, intuyendo que el documento está fresco y listo. Pero estás equivocado, Juan. Aquí te queda un ratín más…
«La madre que parió a la puñetera impresora» – suelta en voz alta, pero como si fuera para sus adentros -, «lleva desde el viernes soltando hojas que no son». Y mientras dice esto empieza a darle a varias teclas de la impresora a la vez, y la bicha sigue escupiendo hojas como si no hubiera mañana, pasando del pobre hombre, que ya empieza a gotear sudor por la frente.
Vuelve a sentarse frente a mi, tenso, mirando a la pantalla y cogiendo el ratón lleno de mugre antes de sentarse. «Un segundillo, que esta a veces se pone tonta y no sabe ni lo que hace», «no se preocupe -le digo- le entiendo perfectamente». Y suelta una sonrisilla cómplice, pero sin mirarme, atentísimo al monitor del ordenador. Suena el Enter otra vez y aquello empieza a rugir nuevamente. La silla de ruedas golpea sobre el pladur de la ofi y en segundos está frente a la impresora otra vez. Yo ya me giro para ver qué suelta esta vez ese infame aparato, intuyendo lo peor.
«Joder, es que no me hace ni caso…». En ese momento entra un nuevo cliente, y desde fuera de la pecera se empieza a hacer una idea de lo que pasa ahí dentro. Han pasado ya diez minutos desde que puse el billete encima de la mesa.
Pasa otro rato, el tiempo que tarda en medio ordenar las hojas que la impresora ha soltado, cargar la bandeja con folios nuevos y apretar alguna tecla más, vuelve al ordenador para volver a intentarlo, pero yo me pongo de pie. «Mire -le digo- no me hace falta el recibo, nos fiamos el uno del otro, ¿vale? Apúntelo con boli junto a los datos que tiene sobre mi en su agenda y ya está». «¿Lo siento, eh? Es que a veces uno no sabe qué hacer con estos trastos», me dice entre apurado y liberado, más esto último. Le sonrío, me levanto y le doy los buenos días.
Y me largué.
Sin el recibito.